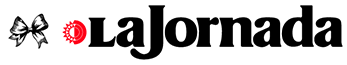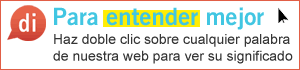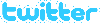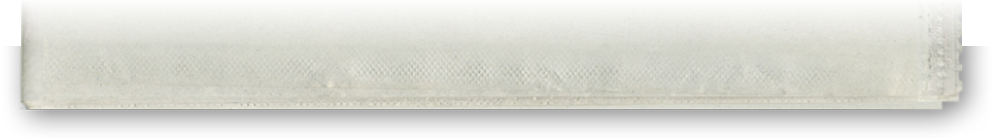ace una semana estábamos en la antesala de un conflicto bélico global. Hoy hemos vuelto a la tensa agenda bilateral México-Estados Unidos, que oscila entre las presiones en materia de seguridad, narcotráfico y migración, el acoso a la población hispana por ICE, y ahora, el teledirigido golpe mediático al sistema financiero mexicano. De Israel, Irán y México, a Canadá, Rusia y China, hay algo innegable, aunque por elemental sentido patriótico nos duela aceptar: Estados Unidos volvió al centro de la agenda. La OTAN planeó su reunión en función de Trump; Irán e Israel jugaron sus cartas en función de Trump; el acercamiento comercial con China o las señales de paz de Rusia están calculadas para adaptarse a la personalidad del mandatario de la Casa Blanca.
Estados Unidos ha cobrado relevancia estridente, ventajosa, pero a ojos de sus ciudadanos, relevancia al fin. Importancia que en los últimos años había perdido con un disminuido Joe Biden, pero que venía apagándose hace décadas, escondida detrás del multilateralismo y la globalidad. Es común decir que en política los vacíos se llenan, y Donald Trump ha venido llenando espacios que habían quedado vacíos. No solamente el de su antecesor, sino el de la ONU, organismo fruto de las guerras del siglo XX, que en la segunda mitad del siglo pasado jugó un papel fundamental y que hoy no gana una página en interiores con una declaración de su secretario general. Llenó Trump el espacio que dejó vacío Europa, que tiene una crisis identitaria y de proyecto. El gran hito de la Unión Europea tira constantemente en direcciones opuestas, como si una gran fuerza centrífuga desalineara lo que hace 20 años parecía natural: la comunión de Francia, Alemania, Italia, España y demás democracias europeas.
La coyuntura global, a la que Trump llegó vigorizado después de una victoria electoral improbable, si recordamos su salida de la presidencia, sumó la sucesión en el Vaticano, que históricamente ha sido un espacio para la negociación y la política internacional. Por eso, el papel de Robert Prevost, León XIV, el primer papa estadunidense, ha sido particularmente cauteloso y mesurado. Muchos esperarían, por su propia historia y bagaje, un Papa más activo en la solución de conflictos globales, y en pocas palabras, un Papa más político; ven en León XIV al nuevo Juan Pablo II. Pero las diferencias de personalidad y contexto son evidentes. Karol Wojtyla fue un activo defensor de la libertad y los derechos humanos, y un aliado indirecto de Ronald Reagan y Margaret Thatcher en los años que precedieron a la caída del Muro de Berlín. El cambio político en Polonia no se entiende sin Juan Pablo II. La caída de la cortina de hierro
parecía un objetivo común para Occidente aliado con el Vaticano. Hoy, en cambio, no hay un objetivo claro y mucho menos común. No es Estados Unidos el paladín del multilateralismo, sino el promotor del proteccionismo económico y la xenofobia.
El cambio político en Rusia y China está totalmente fuera de la discusión, y lo que se ha puesto en marcha por parte de Israel en Gaza, no va a detenerse mientras Trump sea presidente. De hecho, el gran beneficiario de la tensión con Irán fue Benjamin Netanyahu, que cediendo en Irán, ganó margen político para seguir su escalada en Gaza.
En ese contexto, ¿qué Papa imaginamos en la mesa de la geopolítica?, ¿un Papa que diga y haga qué?, uno que, como Juan Pablo II, tome partido, uno como Juan XXIII que promueva la paz desde una posición más acotada, uno como Pío XII, que coexista con autócratas, o un León XIII, que desde la filosofía política sepa entender su tiempo. Me atrevo a pensar que, en tiempos difíciles para las democracias, para las libertades, para los derechos humanos, en tiempos donde los estados nacionales son más importantes que la globalidad, y los liderazgos fuertes más importantes que las democracias liberales, el papel del Papa como factor de equilibrio, razón y convocatoria debería ser central. Tal vez eso es lo que entendió Prevost en estas semanas de locura y tensión: su papel en el futuro es demasiado importante como para quemar su capital político en cada coyuntura.
La Iglesia no mide tiempos en cuatrienios, sino en siglos. Por eso han subsistido como institución más de dos mil años. Tal vez sea esa la reflexión y el peso de un actor político que, aunque en el cargo, aún no entra en escena.